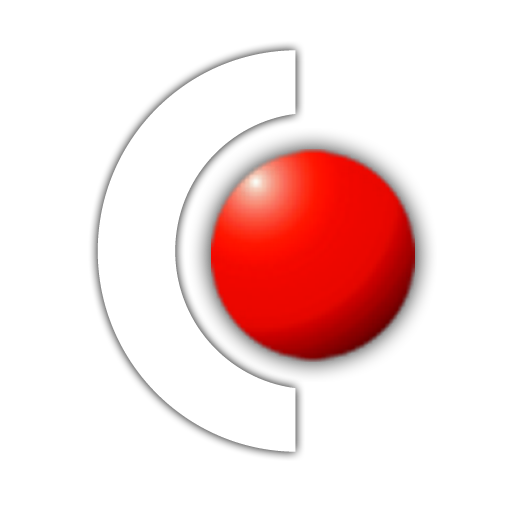Un tour al centro de la marginalidad
Dos periodistas de 24CON recorrieron las callejuelas de cemento y basura del Central. Desde allí, salen alimentos para todo el país. Pero entran, también, la indiferencia, la miseria y el abandono en su estado puro.
Salimos desde el edificio administrativo, una mole verde y blanca que se divisa a la distancia. Elegante, informa a los automovilistas de la Autopista Ricchieri que ahí se ubica el famoso Mercado Central de Buenos Aires: el que muchos conocen por su razón social, aunque ignoran lo que sus interminables recovecos esconden.
Estábamos con el tiempo apretado. Habían pasado algunos minutos de las dos de la tarde de un viernes que cargaba con un sol dispuesto a violentarse todavía más con nosotros. Caminamos unos metros, cruzamos unas calles, una estación de servicio, esquivamos a unos camiones y nos comenzamos a dar cuenta que el Mercado Central es una ciudad en sí misma, pero sin semáforos.
|
Laterales de las naves |
Llegamos a las naves, que son galpones pero con otro nombre. Se trata de edificaciones de casi una cuadra de largo, pero de apenas unos metros de ancho. Atravesamos algunos pasillos arrastrando el contraste de la luz de la calle con la oscuridad de los lúgubres puestos techados. A medida que avanzamos, un simple golpe de vista vastó para comprobar que en el lugar interactúan personas de distintos estratos sociales. En sus calles los contrastes y las miserias se potencian, aunque todo parece transcurrir naturalmente. La diferencia y la indiferencia brotan a todo momento, y le imprimen a la escena un tinte cada vez más aterrador.
Afuera, en los extremos de las naves donde los camiones cargan y descargan, la velocidad del comercio y la marginalidad se funden en un solo paisaje. Los chicos no son ajenos y se suman al acopio de frutas y verduras que no califican para la venta. Estos restos, acumulados en grandes volquetes, se transformarán en sus alimentos o con algo de suerte sus papás lo revenderán en algún lugar del Conurbano. El olor putrefacto se torna irrespirable, casi inhumano. "Me queda en la naríz por horas", nos dice Gilda, nuestra guía.
Nuestro paso no es lento ni rápido. Las miradas cómplices y los silencios quedan en evidencia cada vez que un fotograma de esta "película" se graba en nuestras retinas. Un hombre, flaco, desprolijo, de barba y sombrero, corta una rodaja de sandía caliente arriba de la pila de frutas podridas. La porción era para su hijo.
|
Verdura y asfalto caliente: combinación nauseabunda |
Como zombies, los changarines en cuero apuran el tranco y agitan los pasillos de las naves. Van del puesto a los camiones compulsivamente, con sus carros. Una botella plástica de bebida cola cortada a centímetros del pico, hace de recipiente comunitario para el vino "de cajita" que consumen parroquianos de una parrilla donde un chamamé suena a todo volumen. A metros de la fonda, una prostituta, sentada, espera. Agobiada, una mujer arrastra su chango con cajones de verdura cuya sombra le cubre la espalda del sol. Todavía le queda un largo camino para llegar a destino. Las caras tristes de los chicos da cuenta de que queda mucho trabajo aún y siguen "vagayando".
El recorrido continúa, estamos serios y atentos. Pasamos los pasillos y al sol y al olor se le suma el ruido incesante de los carros que empujan persistentes los changarines. Ellos cargan y descargan camiones, por bajo sueldo, las 24 horas. Adentro y afuera de las naves todo está en constante movimiento y se manejan códigos propios de Mercado: "Si sos mujer y le gustaste te manosean en los pasillos".
Un tour completo por el predio llevaría casi todo un día de caminata. El sol seguía agitando nuestros pulmones y mantenía nuestras frentes húmedas de transpiración, por lo que fuimos al grano: a las "catacumbas". Mientras intentábamos sacar de incógnito alguna foto, llegamos a estos vestuarios subterráneos. Nos explican que se ubican en cada punta de las naves y son de uso exclusivo para personal del lugar, o por lo menos así lo aclara un cartel desvencijado en la puerta de entrada. Prevenidos, no pasamos. Es en una de estas cuevas -la más lejana- donde la prostitución sería moneda corriente.
|
La calles internas |
Avanzamos. Gilda se detiene y nosotros también. Nos encontramos, a metros de una parrilla con una mujer con su bebé en bazos. Tiene 32 años, pero su aspecto casi la duplica en edad. A los pocos segundos, de la parrilla salieron inquietas y mucho mejor vestidas dos de sus hijas de entre 13 y 15 años. "Fueron a buscar harina para poner en la panza del bebé, tiene gases" explica la mujer. Otra vez las miradas y los silencios se apoderaron de la escena. Nadie dijo nada.