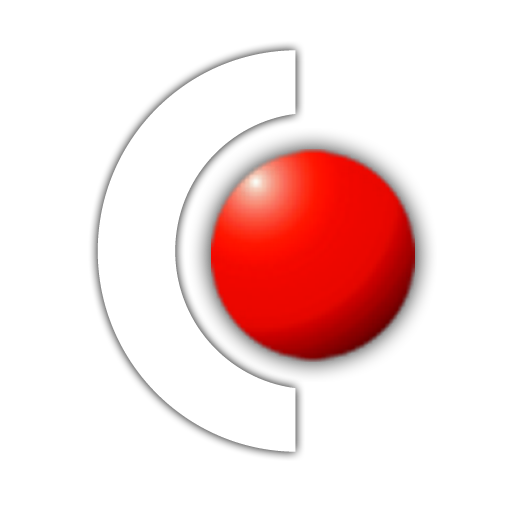El extraño caso de la Lavandera de Brandsen
El Luciernaga. El accidente de trenes más trágico de la historia argentina. Una casa en medio de la nada, dos periodistas y una anciana. Si usted es sensible, mejor, no lea esta historia.
 |
La mujer era linda, pálidamente hermosa. Fumaba y se sentía amada junto a su taza de café. Su compañero la contemplaba y para ellos solo existía el presente. Junto a la mesa, en el bar del tren nocturno, desde la ventanilla, la pradera estrellada de la Pampa, era como un mar donde flotaba el futuro. Futuro finito, que no sucedió más allá de la curva, para ellos al menos. Final feliz. Ella lo besó y él no llegó a decirle lo que tenía guardado desde hacía tanto tiempo.
 |
El Luciérnaga salió con 13 vagones desde Mar del Plata el día 7 de marzo de 1981, a las 23,55, con destino a Plaza Constitución. 803 pasajeros a bordo. A las 4,20 de la madrugada, cuando el tren volaba a 120 km por hora, de pronto, la suerte abandonó a los presentes en Brandsen, saliendo de una curva en el km 68, la locomotora chocó contra la punta de un vagón cisterna descarrilado unas horas antes. Al impactar, la máquina se clavó sobre su trompa y dio un tumbo, mientras los vagones se aplastaron unos sobre los otros, como palitos chinos. Lejos de toda ayuda posible, el inmenso sufrimiento provocado por tan terrible tragedia, acorraló a las almas de aquellos que finalmente perecieron.
|
|
Años después, por los campos de Brandsen, en la zona donde chocó el Luciernaga, se siguieron oyendo ruidos nocturnos de hierros retorciéndose y gritos desgarradores de mujeres y niños. Los vecinos hablaban de luces demoníacas sobre los campos en la zona del accidente ferroviario. Sin embargo, lo que producía más terror en las miradas de los lugareños era la mención del nombre de la “Lavandera”, una anciana que vivía sola frente al lugar del accidente. Apenas preguntábamos por ella o, desistían de seguir conversando, o bien, directamente, decían: “De eso no se habla”.
Miércoles 6 de 2007.
17:30hs. Brandsen, Buenos Aires.
 |
El remis nos dejó como a 20 cuadras. Leandro puteaba, pero el tipo había sido claro: “Yo hasta ahí no voy”. Cuando llegamos atardecía. La propiedad no tenía vecinos, una acequia dividía la vereda de la calle de tierra. Desde la puerta de la casa hasta la vía, había unos 40 metros. Llegando, vemos ropas tiradas. Levanto un suéter, roto, engrasado. Y así, pantalones, camisas, zapatos, por todos lados. Junto a la puerta, una montaña de pilchas, casi deshechas.
Toco el timbre. Lea se aleja unos pasos y me dice: “Pise mierda”. Entonces, sale la vieja. Flaca, viejita, arrugada. Las manos con espuma. Nos mira, como quien hace mucho que no espera a nadie y dice: “Pasen, pasen” con vos dulce, finita. La casa parecía derrumbarse sobre sí misma, inhabitable. Montañas de ropa sobre la mesa, las sillas, el piso, la mesada. “Disculpen” dice, “No queda lugar, hay mucho trabajo” e, inmediatamente, se pone a colgar una prenda sobre un perchero de pie.
 |
A esta altura el aroma rotundo de la zapatilla de Lea se había vuelto molesto, vergonzoso. Sin embargo, esto parecía no importarle. Leandro andaba como tratando de oler algo, pero con los ojos. Finalmente lo descubrió. Con los ojos como platos me señalaba una foto sobre un altarcito lleno de velas. Una foto 10 x 15 de un conductor ferroviario, de pie, orgulloso, delante de la locomotora.
¿Quién es el de la foto? - Pregunté, al tiempo que prendí el grabador.
-Mi marido, Domingo Fernandez - dijo la viejita- el maquinista del Luciérnaga.
-¿Qué hace usted acá sola?- preguntó Lea.
-Siempre hay mucho trabajo, no es solo lavar, hay que secar, planchar, ¿vio? Una tiene hacerse cargo de todo- la última parte de la frase la dijo como rumiando el remordimiento, una piedra pesada colgando de su conciencia. Después, dejó de lavar, se secó sus manos en su delantal mugriento. Fue hasta el armario y guardó la ropa, con perchero y todo.
-¿Para quién lava toda esta ropa?-pregunté.
La vieja como respuesta, me miró, entrecerrando los ojos, con esa mirada sabia que solo tienen algunos ancianos, esa expresión que quiere decir algo así como: “No me preguntes cosas que ya sabes”. Después observó por la ventana y, sonrió. Al seguir la mirada de la Lavandera, me di cuenta que estaba amaneciendo. Habíamos llegado como mucho hacia 20 minutos y, cuando tocamos el timbre, atardecía. Incongruente. Eso nos descolocó, como que perdimos el equilibrio. Sin embargo, lo que sucedió a continuación, fue lo que marcó nuestras retinas a fuego, con una imagen que nuestros subconscientes nunca pudieron borrar.
La fina luz residual del amanecer penetró por la ventana rota junto con la bruma del rocío matutino tiñendo todo de un naranja entrañable. Los primeros rayos iluminaron el techo, luego la espalda de la vieja y finalmente sus manos. La luz llenó la habitación contestando todas nuestras preguntas, inclusive aquellas que jamás pensamos en formular.
 |
Advertimos atónitos, que aquello que parecían percheros de pie, en realidad, eran personas. Lo que hacia la vieja era vestirlos, uno por uno. Estaban alineados y calladitos haciendo cola. Como los pasajeros que esperan para tomar un tren. Hombres, mujeres y niños pálidos, prácticamente gaseosos. Había muchos, porque la cola daba la vuelta entre nosotros y atravesaba la pared en dirección al sudeste. La vieja los vestía, uno por uno, con ropa limpia y, uno a uno, los iba acompañando hasta el fondo. Lo que parecía un armario, en realidad era una puerta, donde los pasajeros fantasmales se perdían en una luz incolora y misteriosa.
Inmediatamente, Leandro me agarró del saco y me sacó de ahí. Yo no se, si este pibe no me rescata, yo no se si volvía. Había empezado a sentirme tan cómodo. Esa pequeña mujer arrugada, condenada eternamente a limpiar, parecía tener, detrás de los barrotes de la culpa, un alma generosa. Me vinieron unas ganas irrefrenables de abrazarla. Sentí los brazos de mi compañero y de pronto estaba afuera.
Cuando salimos, la oscuridad se había adueñado de toda la luz, excepto, aquellos fotones que previsoras, guardaron las luciérnagas. Caminamos como sonámbulos hasta la ciudad. Esperamos hasta la mañana siguiente, en un banquito de la plaza, sin mirarnos y, mucho menos dirigirnos la palabra.
Esta historia surgió de un trabajo en equipo que empezamos con Leandro, algo así como un Cadáver Éxquisito. Yo tenía ganas de trabajar con el caso del Luciérnaga y a Lea se le ocurrió la idea de la ropa tirada. Finalmente uní las piezas y salió: la Lavandera de Brandsen.
José Luis Gallego
Volver al Blog Espectros Pulenta